“Que los musulmanes no mordemos”
 Los atentados ejecutados por miembros del Estado Islámico en varios países occidentales pueden inducir a una parte de la opinión pública a identificar el terrorismo con la única forma de ser y proceder de quienes se dicen creyentes del islam. Para los criminales barbudos y aturbantados, si no hay sangre de infieles de por medio la divinidad no queda complacida, ergo, hay que causar el mayor daño posible, aunque una consecuencia de sus atropellos sea que la religión del “profeta” se hunda más en el lodo y arrastre consigo el prestigio de fieles que no serían capaces de matar una mosca.
Los atentados ejecutados por miembros del Estado Islámico en varios países occidentales pueden inducir a una parte de la opinión pública a identificar el terrorismo con la única forma de ser y proceder de quienes se dicen creyentes del islam. Para los criminales barbudos y aturbantados, si no hay sangre de infieles de por medio la divinidad no queda complacida, ergo, hay que causar el mayor daño posible, aunque una consecuencia de sus atropellos sea que la religión del “profeta” se hunda más en el lodo y arrastre consigo el prestigio de fieles que no serían capaces de matar una mosca.
Para tratar de desarraigar las percepciones no favorables del islam han visto la luz recientemente algunas iniciativas. En este mismo instante, por ejemplo, un grupo de 30 imanes participa en una campaña denominada “Marcha de los musulmanes contra el terrorismo”, y ha emprendido un recorrido en autobús por las ciudades europeas más golpeadas por el terrorismo islamista. Irán a Berlín, donde en 2016 un fanático arrolló con un camión a una multitud en un mercadillo navideño; a Niza, donde otro hizo lo mismo en el paseo marítimo; a la tumba de un anciano sacerdote degollado por dos extremistas en Saint-Etienne-du-Rouvray; a París, a Bruselas… Las “hazañas” en nombre de Alá han sido tan numerosas que los religiosos tendrán autobús y carretera para rato.
Entretanto, allá en las antípodas, en Australia, una mujer musulmana hace la guerra por su cuenta: en la ciudad de Melbourne, donde regenta una cafetería, ha ideado un programa de encuentros entre mujeres creyentes del islam y público en general, para intentar desmontar prejuicios. Hana Assifiri, mitad libanesa, mitad marroquí, ha llamado a sus reuniones mensuales “Speed Date a Muslim”, “Cita rápida con un musulmán”, y dice que allí se puede preguntar de todo. No es extraño que las interrogantes giren a menudo sobre lo que más choca a los occidentales: por qué los fieles de Mahoma no toman determinados alimentos, por qué algunas mujeres usan el niqab o el burka, por qué los terroristas alegan que sus acciones son aprobadas por Alá, etc.
Hana responde, aclara dudas, y también sus empleadas –solo contrata a musulmanas, por eso que ella llama “discriminación positiva”–, aunque a veces sus argumentos dan pie a que el debate se caliente bastante. Como en el tema de la exdiputada holandesa de origen somalí Ayaan Hirsi Ali, quien se ha referido al islam como “una destructiva y nihilista cultura de la muerte”. La también activista del feminismo debió suspender una visita a Australia en abril pasado, por la presión de una campaña en su contra y por cuestiones de seguridad, después de que un colectivo de musulmanas australianas la calificara de “estrella de la islamofobia”. Hana Assifiri –sí, nuestra dialogante Hana, que al final de las reuniones sirve unos deliciosos pasteles para rebajar las tensiones del debate– estuvo entre quienes más activamente se opusieron, con éxito.
Hirsi Alí no solo no puede poner un pie en Australia, sino que ni tan siquiera puede surgir como tema en las reuniones de Hana, quien lacónicamente la desacredita en cuanto una asistente la cita. Tal vez la pastelera deba corregir un poco el rumbo de esas “desprejuiciantes” conversaciones en las que, visto lo visto, no se puede preguntar “de todo”. Porque arremeter contra unos tíos que no encarnan el verdadero islam puede ser muy fácil: si unos decapitan a los infieles y otros toman el té con estos, los primeros tienen que ser una aberración de la normalidad islámica. Más difícil puede resultarle a la anfitriona, sin embargo, explicar por qué, en contextos no dominados por el EI y en los que el islam es la norma, tienen lugar prácticas tan raras como no dejar conducir a las mujeres (Arabia Saudí), azotarlas en público por vestir pantalones o por adulterio (Sudán et al.), o apedrearlas hasta la muerte por el último motivo (Afganistán, Pakistán…).
Quizás sería oportuno preguntarle además, retando a su imaginación, cómo acabaría en Riad o en Islamabad un intento de organizar una “Speed Date a Christian”. O qué tal un autobús de sacerdotes católicos y pastores evangélicos aparcando en La Meca, para dar a conocer allí la verdadera ética cristiana y convencer al público de que quienes publican caricaturas del “profeta” no son gente demasiado asidua a la misa o a la escuela dominical.
La disposición es buena, sí. Pero en cuanto al público le dé por cotejar las pregonadas maravillas del islam con la crudeza de los hechos, Hana va a necesitar que el mismísimo Averroes se dé una vuelta por el café y le ayude con las contradicciones. De seguro el andalusí, cuando se entere de cómo han ido las cosas en la umma desde que partió de este mundo, se atragantará con un trozo de pastel.
 La organización armada palestina Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2006, ha sido noticia en estos días porque está cambiando las maneras. Las de expresarse, apunto. Lo ha hecho en su nuevo
La organización armada palestina Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2006, ha sido noticia en estos días porque está cambiando las maneras. Las de expresarse, apunto. Lo ha hecho en su nuevo 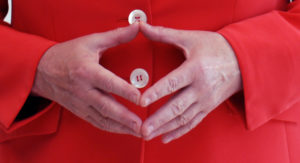 derechista holandés Geert Wilders muestra a una Angela Merkel con el rostro y las manos ensangrentadas. En opinión de Wilders –y del británico Nigel Farage, y de varios políticos alemanes críticos con la acogida a los refugiados sirios, afganos, africanos, etc.– en la canciller germana reside toda la culpa por el atentado terrorista del pasado 19 de diciembre en un mercadillo navideño berlinés.
derechista holandés Geert Wilders muestra a una Angela Merkel con el rostro y las manos ensangrentadas. En opinión de Wilders –y del británico Nigel Farage, y de varios políticos alemanes críticos con la acogida a los refugiados sirios, afganos, africanos, etc.– en la canciller germana reside toda la culpa por el atentado terrorista del pasado 19 de diciembre en un mercadillo navideño berlinés.